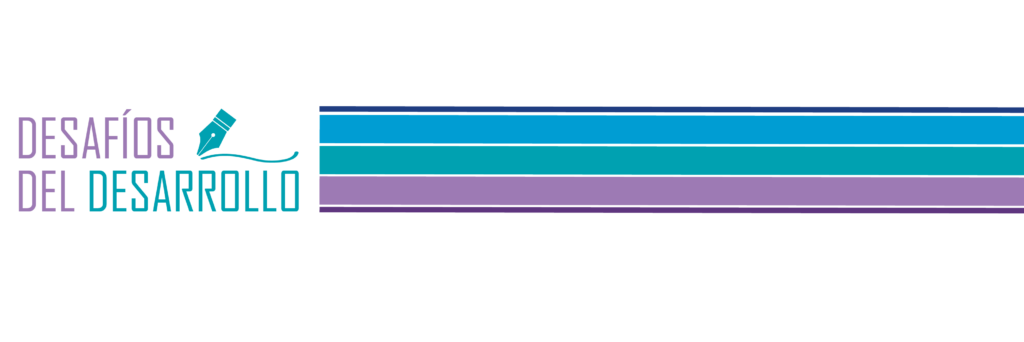
¿Se está extinguiendo la democracia?
Algunas reflexiones en torno a los aportes de Steven Forti
Is democracy dying out?
Some reflections on Steven Forti's contributions
José Kersner (1)
1. Departamento de Ciencia Política, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Identificador ORCID: htpps://orcid.org/0009-0004-3675-6149. Correo electrónico: josekersner1@gmail.com
Resumen
El avance de las extremas derechas constituye el fenómeno central de las investigaciones sociales de los últimos años. Con un enfoque comparado y transnacional, Steven Forti explica cómo su accionar amenaza a los principales pilares de la democracia liberal en diferentes latitudes del globo, develando el rol que ha cumplido la globalización y el hegemón neoliberal que ha culminado con la democracia de los años dorados del capitalismo. De Argentina a Hungría, y de Estados Unidos a Italia, intentan transformar la democracia liberal en un régimen híbrido de autocracia electoral. Sin embargo, el auge de las extremas derechas representa el síntoma de la crisis democrática y no su causa. A partir de aquí, Forti rastrea las raíces histórico-teóricas, el avance electoral, la cooperación internacional entre sus diferentes exponentes, los casos paradigmáticos y el peligro real que significan para la supervivencia del régimen democrático.
Palabras clave
Extremas derechas, crisis democrática, autocracia electoral, Steven Forti.
Abstract
The rise of the far right has been the central phenomenon in social research in recent years. Taking a comparative and transnational approach, Steven Forti explains how its actions threaten the main pillars of liberal democracy in different parts of the world, revealing the role played by globalization and neoliberal hegemony, which culminated in the democracy of capitalism’s golden years. From Argentina to Hungary, and from the United States to Italy, they are attempting to transform liberal democracy into a hybrid regime of electoral autocracy. However, the rise of the far right is a symptom of the democratic crisis, not its cause. From there, Forti traces the historical and theoretical roots, electoral advances, international cooperation between different exponents, paradigmatic cases, and the real danger they pose to the survival of the democratic regime.
Este trabajo gira alrededor de los recientes planteos de Steven Forti, junto a otros destacados autores del campo, que intentan responder a una de las preguntas más acuciantes de las ciencias sociales en la actualidad: ¿las democracias están en proceso de extinción? Para ello, se realiza un detallado estudio sobre las extremas derechas, que amenazan a la vida democrática y al Estado de derecho con un nuevo aluvión autocrático. A partir de aquí, el historiador italiano elabora un análisis coyuntural de la democracia y del avance electoral de aquellas, acompañado de una reconstrucción histórica y de sus vertientes teóricas. Luego, indaga sobre la cooperación entre las distintas extremas derechas del globo, gracias a la existencia de redes internacionales. Para completar el análisis, profundiza en los casos paradigmáticos que han conseguido instaurarse en el gobierno, para luego desarrollar el modelo institucional que las caracteriza.
Formado en la Universidad de Bolonia y la Universidad Autónoma de Barcelona, Steven Forti es Doctor en Historia. Actualmente trabaja como profesor titular en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de esta última y pertenece al Centro de Estudios sobre Dictaduras y Democracias (CEDID). A su vez, se ha desempeñado como investigador en el Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nueva de Lisboa. Desde sus inicios como investigador, se ha interesado por los fascismos, los populismos, los nacionalismos y las extremas derechas, lo que lo ha llevado a producir El peso de la nación. Nicola Bombacci, Paul Marion y Óscar Pérez Solís en la Europa de entreguerras (2014), Patriotas indignados. Sobre la nueva ultraderecha en la Posguerra Fría. Neofascismo, posfascismo y nazbols (2019) junto a Francisco Veiga, Carlos González-Villa y Alfredo Sasso y Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla (2021). A lo largo de su obra, la centralidad de su enfoque comparado y transnacional ha sido la herramienta que, sin lugar a dudas, le ha permitido un análisis global de las extremas derechas.
En 2024 publicó su último libro llamado Democracias en extinción. El espectro de las autocracias electorales, investigación que guiará este ensayo y que se consagró trascendental para comprender el fenómeno que aquí nos convoca.
Este estudio intenta construir un puente entre la historia contemporánea, disciplina de donde proviene Steven Forti, con la sociología, la ciencia política y la antropología planteando un espacio de indagación interdisciplinario bajo una perspectiva crítica y reflexiva para dar cuenta de una realidad compleja y poliédrica (Bulcourf, 2021).
Los ultras de la actualidad visten camisa y americana, a veces incluso se ponen una corbata: ya no se les ve con cabeza rapada, chupas de cuero y esvásticas tatuadas haciendo el saludo romano en concentraciones autoguetizantes.… Hablan, así dicen, el lenguaje de la gente corriente, defienden el “sentido común”, se alejan formalmente de las ideologías del pasado. (Forti, 2021, p. 73)
Es así como el experto italiano residente en Barcelona ya lograba captar hasta los aspectos estéticos que expresan la transformación de estas nuevas extremas derechas y su expansión en Occidente poniendo en jaque la democracia liberal desde sus propios cimientos.
La ciencia política y el estudio de los regímenes políticos
La problemática de cómo se accede, se ejerce y se distribuye el poder ha sido central en el pensamiento político occidental. Esto ya lo planteaba Aristóteles en el libro que le otorga nombre propio a la actividad de tomar decisiones en forma conjunta, dando continuidad y cambio a estas reflexiones a lo largo del devenir occidental (Aristóteles, 2022; Wolin, 1991). El desarrollo de la ciencia política empírica, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial se encargó de la clasificación de las organizaciones políticas ofreciendo un conjunto detallado de estudios comparados, como los diferentes aportes de Robert Dahl, destacándose bajo esta orientación su trabajo Poliarquía, el cual nos permite ver el desarrollo histórico de los diferentes regímenes políticos modernos y su vinculación con la idea de democracia (Dahl, 1997). Por su parte Samuel Huntington también invita a reflexionar sobre los flujos democratizadores advirtiendo aquellos momentos en los cuales la democracia se ha retraído (Huntington, 1999). La última oleada democrática parece haberse detenido, presentando cierto aspecto que algunos señalan como una erosión de sus contornos, como una especie de fatiga de un proceso que obedece a un conjunto de factores, tanto estructurales como en cambios en la propia subjetividad humana.
También es cierto que la disciplina en la región ya hacia principios de los años setenta del siglo pasado comenzó a demoler ha hipótesis del continuo entre el desarrollo socio-económico y la democracia política como bien expresara Guillermo O´Donnell con la publicación en 1972 de Modernización y autoritarismo. Un par de años después, en 1975 académicos como Elizabeth Jelin, Oscar Oszlak, Marcelo Cavarozzi y el propio O´Donnell darán lugar a la creación del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) donde se propondrá el “enfoque histórico-estructural” para comprender las particularidades de la relación entre el Estado y la sociedad en América Latina (Bulcourf, 2023). Posteriormente los estudios sobre las transiciones a la democracia y el concepto de “democracia delegativa” elaborado también por Guillermo O´Donnell da cuenta del diálogo y la producción propia de la región para comprender los procesos de democratización (Bulcourf, 1998). Es así como las particularidades que fueron adquiriendo las democracias latinoamericanas más allá de sus giros ideológicos, nos habilitan a hablar de nuevas formas de populismo, un concepto esquivo para las ciencias sociales producidas en el norte global pero que han logrado una resignificación en el espacio latinoamericano (Laclau,2005).
El avance del siglo XXI y la irrupción de las extremas derechas
Las últimas décadas han sido testigo de la gestación de un nuevo modelo de democracia, diferente a la que ha caracterizado al período de la segunda posguerra. A partir de la década del 80, el avance del hegemón neoliberal sobre el Estado de bienestar transformó la democracia liberal de mitad del siglo XX en una democracia liberista (Sartori, 1988). Es decir, una democracia meramente procedimental y minimalista. Una cáscara casi vacía. Como bien sostiene Forti:
En este nuevo modelo de democracia se perdió “la convergencia transitoria[… entre capitalismo y democracia”: la libertad prevaleció sobre la igualdad al darse una especie de intercambio entre derechos sociales y civiles, mientras que ha sido el mercado –y no el Estado o el trabajo– quien dirigió la inclusión de los sujetos en el espa
cio público. Todo esto, tal como explica Galli, ha llevado a “un proceso de desdemocratización, un debilitamiento general de la forma política, que deja entrever, detrás de la permanencia de los procedimientos y de las instituciones de la democracia, la realidad de nuevas oligarquías en que el poder real lo detentan grupos económicos de enormes dimensiones”. Es lo que, hace más de veinte años, Colin Crouch llamó con acierto posdemocracia. (Forti, 2024, p. 29)
Como consecuencia de su instrumentalización, la democracia ha perdido, sobre todo durante el siglo XXI, el valor social que supo atesorar. Ante los malos resultados en lo que respecta al mejoramiento del nivel de vida y, en efecto, ante el aumento exponencial de las desigualdades, la sociedad ha comenzado a considerar que las problemáticas que la trascienden no serán resueltas, cuanto menos, dentro de un futuro cercano. Como consecuencia de la apatía hacia el sistema democrático –y del crecimiento del vigente hiperindividualismo–, las personas se han retraído de la esfera pública. Se ha abandonado la participación política por la pasividad de un espectador. Éric Sadin (2022) determina que en la era del individuo tira no se ha perdido la fe en que la contribución, tanto individual como colectiva, a un orden común es el motor para mejorar la calidad de nuestras vidas. Las continuas desilusiones y fracasos del sistema han transformado la cohesión del “nosotros” en la atomización del “yo”.
Ante el panorama presentado, pareciera ser que lo único que queda de aquellas preciadas democracias del período que Eric Hobsbawm ha llamado la Edad de Oro (Hobsbawm, 1995), es la estructura de sus instituciones. A diferencia de los tradicionales golpes de Estado, que han caracterizado a la segunda ola contrademocrática que azotó a América Latina, Asia y algunos regímenes de Europa del Este, el proceso de desmantelamiento del sistema democrático se vuelve casi imperceptible ya que son efectuados mediante tácticas que, a simple vista, suponen ser legales.
Es este el momento que las extremas derechas han sabido aprehender para tomar el poder. En definitiva, son el síntoma de la crisis democrática y no su causa.
Ahora bien, son muchas las aristas que beneficiaron su ascenso. En primer lugar, como se ha mencionado anteriormente, el aumento de las desigualdades que produjo el cercenamiento de la clase media y el quiebre de la movilidad social. En segundo lugar, fruto de la globalización, los procesos de deslocalización, desindustrialización y flexibilización laboral han dejado a ingentes cantidades de personas en estado de precariedad, sin el apoyo y la protección de los sindicatos ni la representación de los partidos políticos tradicionales. En tercer lugar, la reacción cultural del resentimiento –o cultural backlash– como respuesta a las reivindicaciones progresistas y a la multiculturalidad social. Resulta inevitable pensar que la suma de estas variables y la falta de soluciones provocan en la sociedad un estado de profunda incertidumbre, cuando no de miedo. Ante esta situación, son las extremas derechas las que ofrecen las respuestas. Con suma claridad, Forti concluye que:
nuestras sociedades se han deshilachado –proceso acelerado, sin duda, por los cambios tecnológicos–, los partidos políticos ya no cumplen con la función de correa de transmisión entre territorios e instituciones, los sindicatos tienen enormes dificultades para adaptarse a una realidad plenamente posfordista y la desconfianza de la ciudadanía sigue en aumento. En sociedades tan atomizadas donde la confianza hacia los partidos políticos y las instituciones parece haber desaparecido y donde hay una profunda crisis de representación política no resulta descabellado imaginar que parte del electorado opte por partidos que dicen querer reventarlo todo. O que, como mínimo, se oponen al establishment y critican el funcionamiento de democracias que consideran lentas, ineficaces o desconectadas de la voluntad del pueblo. (Forti, 2024, p. 62)
En términos generales, el carácter contestatario y transgresor de las extremas derechas “encarnan un tipo de irreverencia “políticamente incorrecta”, capaz de seducir a un sector de la juventud cansado de la “banalidad del bien” progresista y lo que muchos perciben como un sermoneo paternalista e inquisidor.” (Stefanoni, 2025, p. 121). De este modo, han conseguido la adhesión y, en muchos casos, la politización de sectores jóvenes de la sociedad. No obstante, en la entrevista que se le ha realizado a Forti, afirmó precisamente:
Politización, pero hasta qué punto. Es decir, ¿se está comprando una visión de la sociedad? ¿Se está creando una conciencia política? ¿Qué implica esta conciencia política? Tras la crisis del 2008, han existido partidos de izquierda que politizaron a los jóvenes, pero qué quedo de todo aquello ahora que esos partidos han vivido un declive. Si analizamos el pasado, con una mirada histórica, los procesos de politización del siglo pasado marcaban la vida entera de las personas. Me pregunto cuántos de los actuales procesos de politización sean de verdad algo que marquen la vida de la persona, o sea, que no se trate de un proceso volátil. (S. Forti, entrevista, 18 de abril de 2025).
Ahora bien, la complejidad de analizar este fenómeno radica en que, por un lado, las extremas derechas siempre han existido desde el surgimiento de la democracia liberal. Entonces, qué es lo que las diferencian de anteriores experiencias, como, por ejemplo, el fascismo histórico, en palabras de Emilio Gentile (2019). Por otro lado, al tratarse de un estudio comparado y transnacional, la dificultad reside en cómo agruparlas, ya que cada una de las extremas derechas son el resultado del devenir de la propia historia nacional, la cual constituye las actuales reivindicaciones de aquellas. Para diferenciarlas del pasado, Forti utiliza la macrocategoría de extremas derechas 2.0.
Lo primero que se destaca de este concepto es el “2.0”, que refiere al rol que ha cumplido el desarrollo de las nuevas tecnologías en su avance. Las redes sociales se han consagrado como uno de los principales escenarios, si no el principal, de interacción social, donde los individuos abandonaron la pasividad digna de un mero receptor de información para adquirir un rol activo en la construcción de narrativas,
significaciones e identidades. Las extremas derechas han encontrado en ellas el terreno para explotar una narrativa que, impulsada por el miedo y la incertidumbre mencionados anteriormente, confronte a lo que llaman la hegemonía cultural progresista y su respectivo establishment. Si bien no se le puede atribuir a las redes sociales el crecimiento de la polarización ya que no es un producto digital, “contribuyen a la exacerbación de divisiones y resentimientos tribales” (Zuazo y Aruguete, 2021, p. 147), debido a que su estructura algorítmica está diseñada con el fin de provocar grandes emociones y así alcanzar la viralización. Las extremas derechas han hallado dos medios trascendentales para provocarlas: los memes y las fake news. Rodrigo Nunes (2024) explica que la doble comunicación se conforma cuando el troll tiene la potestad de decidir cuándo bromea y cuando no. De este modo, el límite de lo decible se corre cuando las ideas polémicas ingresan al debate público con carácter humorístico. En el limbo entre la broma y el insulto, y el chiste y la intolerancia, la violencia se vuelve normal. Y lo normalizado se convierte en invisible.
Sin embargo, tildar al auge de las extremas derechas como un mero fenómeno de las redes sociales sería un error más que grosero. Por ello, Forti explica que todas ellas comparten otra serie de características que permiten inscribirlas dentro de la macrocategoría. Más allá de las particularidades que contiene cada caso, el autor explica que:
Entre las referencias ideológicas comunes de las extremas derechas 2.0, podemos mencionar un marcado nacionalismo, una crítica profunda al multilateralismo y al orden liberal, el antiglobalismo, la defensa de los valores conservadores, una visión autoritaria de la sociedad centrada en el lema “ley y orden”, la crítica al multiculturalismo y a las sociedades abiertas, el antiprogresismo, el antiintelectualismo y la toma de distancia formal de las pasadas experiencias de fascismo, sin por eso desdeñar… unos guiños o referencias a los regímenes autoritarios del pasado. (Forti, 2024, p. 70)
Además, todas persiguen los mismos objetivos. Primero, disputan el sentido común y marcan la agenda de los debates públicos, idea que deriva de la tesis de la batalla cultural desarrollada por Alain de Benoist. Como afirma Forti, este “gramscismo instrumental” (p. 75) propone que la victoria electoral se realizará solo luego de la conquista de la hegemonía cultural. Este proceso de metapolitización les otorgó a las extremas derechas el maquillaje perfecto para presentarse ante el sistema democrático. Segundo, buscan transformar a las derechas mainstream, radicalizándolas. Este es un punto interesante, ya que parte del pacto democrático entre los diferentes partidos políticos consistía en la exclusión de las expresiones más violentas y antidemocráticas. Sin embargo, las derechas tradicionales lo han traicionado, alentándolas y formando alianzas. Actualmente, estas tendencias a la hibridación y a un nuevo compromiso autoritario son acobijadas bajo el nacional conservadurismo. En este sentido, la unificación de las derechas a nivel nacional como internacional mediante las distintas fundaciones, asociaciones, foros y think tanks se vuelve crucial para la consecución de estos objetivos. Y, tercero, intentan transformar la democracia liberal en un régimen híbrido de autocracia electoral. Según el autor, las políticas impulsadas por los gobiernos conformados por las extremas derechas cimientan el camino hacia un modelo antidemocrático e iliberal que, si bien no llega a tener las mismas características que los totalitarismos clásicos, arremeten contra las elecciones libres y justas, la separación de poderes, el respeto del derecho de las minorías y el pluralismo político e informativo.
Ahora bien, como se ha sugerido anteriormente, el interior de las extremas derechas no es monolítico ni homogéneo. En ellas emergen una serie de diferencias como consecuencia del devenir nacional, por lo que “cada país da vida a la extrema derecha que necesita” (Forti, 2024, p. 88). A partir de aquí, es posible ver las diferencias en cuatro campos: los orígenes, los valores, el programa económico y la geopolítica.
Con respecto a los orígenes, la primera distinción radica en la década de surgimiento del partido. Mientras algunos pocos nacieron durante los años 50, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, otros cuantos lo hicieron ya en la década del 70 y 90, acompañando la oleada neoliberal, y los últimos ya entrado el siglo XXI. La segunda distinción se explica a partir de la relación inicial de la estructura partidaria con la derecha tradicional. Algunos casos han sido el resultado de rupturas de partidos tradicionales y otros de la radicalización de los propios tradicionales, sin haber existido escisión alguna. Otros partidos emergieron sin ningún tipo de vínculo con la derecha mainstream, pero mantienen vínculos formales con las expresiones neofascistas o han incorporado parte de esos militantes a sus filas.
En cuanto a la segunda diferencia, está claro que todos suscriben a los valores conservadores. Ahora bien, no todos enfrentan con la misma intensidad y radicalidad el enfrentamiento contra cuestiones centrales como la igualdad de género, el aborto, los derechos del colectivo LGBTIQ+ y lo que llaman “ideología de género”. Aquí es crucial el rol que la religión cumple al interior de cada partido, ya que los que llevan a cabo la confrontación más férrea están sumamente interpelados, generalmente, por el catolicismo. Por otro lado, es posible el surgimiento de otra gran disputa al interior de los valores, que en parte ya fue iniciada. Al momento que estas líneas son escritas, el problema de la baja tasa de natalidad comienza a inundar la esfera política. Los partidos que se utilicen esta problemática como bandera reclamarán el repliegue de las mujeres al hogar, concentrando las causas del problema en sus cuerpos.
Las políticas económicas que desplieguen constituyen la tercera divergencia. Aquí la oposición se da de manera bilateral. Por un lado, aquellos que abogan por un Estado de corte social, pero con una perspectiva totalmente restringida de quienes son los destinatarios de las políticas sociales. Forti (2024) identifica a este modelo socioeconómico como el “Estado de bienestar chovinista” (p. 80). Por otro lado, se encuentran los partidos que suscriben a un modelo completamente neoliberal. Sin embargo, el autor asegura que el plan económico no constituye una característica inamovible de la identidad de las extremas derechas. Estas han actuado con cierto pragmatismo, oscilando entre ambos modelos según resulte más conveniente para obtener resultados electorales.
Por último, el posicionamiento geopolítico es la mayor fractura existente dentro de las extremas derechas. Luego del conflicto y posterior anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y la invasión a Ucrania en 2022, las posiciones se han radicalizado, cercenando la posibilidad de cerrar esta escisión se ha desvanecido cada vez más. Los partidos que han nacido tras una ruptura en la derecha tradicional y los latinoamericanos se enfilan tras Estados Unidos y la OTAN, mientras que los que se formaron como una alternativa encuentran en Rusia un aliado trascendental.
Ahora bien, al momento de realizar un análisis sobre nuestro continente, América, es posible distinguir los distintos factores que caracterizan a las extremas derechas, desarrollados anteriormente. En el caso de Estados Unidos, ambas victorias de Donald Trump –2016 y 2024– fueron el resultado de la expresión del descontento de los forgotten men. François Dubet (2021) explica que la transformación del régimen de desigualdades causó, en el caso norteamericano, que los trabajadores blancos no se sientan interpelados por ningún relato colectivo. De esta forma, desarrollaron un profundo resentimiento no solo a la clase política, sino también a aquellos trabajadores amparados bajo la ayuda estatal. Por otro lado, Trump movilizó también a los seguidores del Partido Republicano, realizando un llamamiento ya no solo a la inseguridad cultural, como en el caso de los “hombres olvidados”, sino a la inseguridad socioeconómica.
La llegada de Nayib Bukele al poder en El Salvador, en 2019, representa otro caso del advenimiento de las autocracias electorales. El “presidente más cool del mundo”, según él mismo se ha definido por su increíble popularidad en la red social X, ha combinado una perspectiva eficientista junto a una incesante crítica al liberalismo y el modelo europeo de democracia. No obstante, la centralidad de su discurso radica en la guerra contra las pandillas y el crimen organizado. Esta se ha materializado en 2022, cuando declaró el Estado de excepción, vigente hasta nuestros días. Son muchos los atropellos constitucionales que caracterizan este proceso, como las torturas y el incumplimiento del proceso jurídico de detención. Por último, continuando con su proceder inconstitucional, ha modificado, por un lado, la composición de la Corte Suprema de Justicia con jueces afines a él; y por otro, el sistema electoral, permitiendo su reelección –hasta el momento ilegal–.
El último caso paradigmático de América es la victoria electoral de Javier Milei en Argentina, en 2023. Según Forti, el autoproclamado “primer presidente liberal libertario de la historia” se diferencia de los líderes europeos, ya que su expresión de rebeldía y transgresión no ha necesitado de un previo proceso de desdiabolización. Sino, por el contrario, lo ha caracterizado su excesiva agresividad y radicalismo. Ha dicho lo que ningún otro dirigente se ha atrevido. No obstante, su estilo no ha sido un impedimento para formar una alianza –que posteriormente le permitiría vencer a Sergio Massa–con el PRO, liderada por el expresidente Mauricio Macri, y la Unión Cívica Radical, infringiendo el pacto democrático descrito con anterioridad. En la historia argentina, no resulta extraño encontrar este tipo de alianzas entre las derechas. Según Morresi y Vicente (2023), detrás de la figura de Milei se han fusionado los votantes de rasgos liberal-conservadores tradicionales con aquellos nacionalistas reaccionarios, adeptos a las formas extremas y autoritarias del líder de La Libertad Avanza. En este mismo sentido, Forti expresa:
puedes ser un excéntrico violento que no modera lo más mínimo su extremismo y su odio visceral, declarar repetidamente que no defiendes la democracia, proponer medidas que destruyen el consenso social de Occidente, pedir a gritos la misma destrucción del Estado, negar los crímenes de la dictadura militar y proponer medidas autoritarias, y, sin embargo, este “modelo” de extrema derecha es también, al fin y al cabo, otro animal de compañía aceptable para una buena parte del establishment. (Forti, 2024, p. 264)
El gobierno está caracterizado por su profundo carácter atlantista en la geopolítica y neoliberal en la economía y un visceral odio hacia el Estado. Como contraprestación, reivindica el rol social de instituciones como la familia, las iglesias y las empresas, cuya función es proteger a los individuos de las garras estatales (Stefanoni, 2021). A su vez, la gestión de La Libertad Avanza no ha prescindido de métodos que se sitúan en los bordes de la democracia y la Constitución Nacional, cuando no por fuera de ellas, para llevar adelante su radical propuesta. A modo de ejemplo, vale pensar en el “Protocolo Antipiquetes” y las cruentas represiones a las manifestaciones, la absoluta agresividad discursiva contra sus adversarios políticos, la suspensión de una sesión parlamentaria, en la que había quorum para tratar los plazos de las facultades delegadas que posee y la designación de dos nuevos integrantes de la Corte Suprema por decreto. En este caso, sin embargo, el Senado rechazó los pliegos, por lo que Manuel García-Mansilla renunció como ministro del máximo tribunal, mientras que Ariel Lijo, quien no llegó a asumir como integrante de este, mantuvo su cargo de juez federal. Kessler y Vommaro (2025) afirman que la feroz radicalidad y extremismo del gobierno en particular, y de las extremas derechas latinoamericanas en general, polarizan asimétricamente el escenario político, exacerbando la animadversión tanto hacia los partidos progresistas posneoliberales como a la derecha mainstream. Se trata, inevitablemente, de un atentado contra la convivencia democrática. Por otro lado, hablar sobre crisis democrática sería inconcebible sin mencionar la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, líder de la oposición. Este acto no sucede en el vacío, sino que se comprende en un profundo proceso de judicialización de la política que no azota solamente a Argentina, sino que se extiende a lo largo de la región contra gobiernos progresistas, materializándose en casos paradigmáticos como los de Lula da Silva y Fernando Lugo, por ejemplo.
Algunas conclusiones tentativas
A modo de cierre, creemos que es fundamental interpretar los grandes aportes que ofrece la obra de Forti en general, y Democracias en extinción. El espectro de las autocracias electorales en particular, bajo un interrogante: ¿estamos ante la presencia de una tercera ola contrademocrática? Vivimos tiempos en que los espectros más oscuros del pasado caminan nuestras veredas, cada vez con mayor cotidianidad. La democracia, aquel bien social que hemos anhelado, parece entablar una caminata renga. Sobrevivía entre algodones, cualquier crisis podía ser mortal. Y llegó el 2008, pero principalmente llegó la pandemia en el 2020. Definitivamente, la incertidumbre y el miedo, las medidas restrictivas tomadas por los Estados y la construcción de la otredad como una amenaza han dado lugar a la formación de nuevas reivindicaciones políticas, económicas y sociales que fueron capitalizadas por las extremas derechas. En el caso argentino, significó el momento decisivo del fenómeno libertario. Las posiciones anticientíficas y antidemocráticas convergieron con un individualismo ideológico que disputó los lugares usuales del progresismo (Balsa, 2024).
Al retomar aquella pregunta planteada anteriormente, darle respuesta no resulta tarea fácil. Como se ha mencionado, el derrotero democrático no será ya con los procesos golpistas del siglo XX descritos por Claude Klein (1985) y Juan José Linz (1987) que caracterizaron a la primera y segunda contraola democrática, sino mediante sus propias instituciones, por lo que la frontera entre la erosión democrática y el efectivo cambio de régimen se vuelve difusa (Huntington, 1994). Es por ello que Pablo Semán afirma que las analogías con los regímenes del pasado sirven solo como un punto de partida para alimentar el interés, ya que es cierto que hay parecidos de familia que inevitablemente se detectan al leer importantes trabajos como el de Siegmund Ginzberg (2024). Pero sería un fatídico error si la analogía es el producto de la investigación, porque la historia no se repite, aunque muchas veces pareciera rimar.
En este caso, Forti afirma que hemos llegado tarde al estudio de las extremas derechas. Como suele ocurrir con los fenómenos sociales, se presentan de tal manera que obligan, inicialmente, a realizar un análisis a contrapelo. Es decir, primero se develan sus efectos, para que luego se investiguen las causas. Por este motivo, es trascendental el trabajo interdisciplinario entre los distintos cientistas sociales, que permita abordar problemáticas con la complejidad y heterogeneidad como las que hemos desarrollado. El ascenso de aquellas tiene múltiples causas, entonces, las respuestas también deben ser multinivel. La intención de este trabajo es construir puentes y diálogos entre las disciplinas que contribuyen al estudio de las extremas derechas, como la ciencia política, la historia contemporánea, la sociología y la antropología. Porque conocerlas es enfrentarlas, y, con total firmeza, el trabajo interdisciplinario es la herramienta central para conseguirlo.
La preocupación tanto política como cognitiva sobre las extremas derechas está produciendo una gran cantidad de reflexiones que escapan a una disciplina señalando la complejidad y el carácter interdisciplinario de un fenómeno que se extiende por más de un continente, con sus particularidades y tintes nacionales (Goldstein, 2022 y 2024; Marty, 2025, Finchelstein, 2025). Esto, nos plantea un enorme desafío que necesita del diálogo y la discusión, pero también del trabajo empírico minucioso. Como hemos tratado de señalar a lo largo de este escrito se han producido enormes cambios en la construcción de la subjetividad humana y sus formas de construir espacios en común en esta era digital avanzada (Del Percio, 2025). Por otro lado, las extremas derechas no pueden comprenderse sin su vinculación con aspectos más estructurales de los cambios en el capitalismo global y sus nuevas formas de producción y vigilancia en la llamada era exponencial (Oszlak, 2020; Zuboff, 2021). Por esta razón la necesidad de no perder una mirada que nos brinde la complejidad de las relaciones entre el Estado “y” la sociedad que ya se planteaba en el CEDES y que requiere de una constante actualización y readaptación a los diferentes cambios y matices históricos (Bulcourf y Cardozo, 2021).
A pesar del sombrío panorama que se ha intentado desandar en estas líneas, creemos que no todo está perdido. Si bien las extremas derechas ya son efectivamente de gobierno, su impronta característica reside en que continúan siendo de protesta, como declara Pablo Stefanoni. Y es aquí donde reside nuestra tarea, en la reapropiación de la protesta, de la crítica. Sin lugar a duda, este es el camino para el fortalecimiento democrático. Queda una última bocanada de esperanza, debemos asumir el compromiso.
Referencias
Aristóteles (2022). Política. Alianza.
Balsa, J. (2024). ¿Por qué ganó Milei? Disputas por la hegemonía y la ideología en Argentina. Fondo de Cultura Económica.
Bulcourf, P. (1998). Democracia, democratización y procesos sociales. Revista de Ciencias Sociales, 7-8, 59-91.
Bulcourf, P. (2021). Las texturas de lo político: construyendo una cartografía compleja de la historia de la ciencia política en América Latina. Complejidad, 39,12-52.
Bulcourf, P. (2023). Policy analysis in private research centers: the Center for the Study of State and Society and its production on state and public policies in Argentina. En N. Cardozo y P. Bulcourf (eds.) Policy Analysis in Argentina (pp. 259-278), Bristol University Press.
Bulcourf, P. y Cardozo, N. (2021). Comprendiendo al Estado en América Latina: una aproximación a su historia y análisis. En J. Canales Aliende; S. Delgado Fernández y A. Romero Tarín (eds.) Tras las huellas del Leviatán. Algunas reflexiones sobre el futuro del Estado y de sus instituciones en el siglo XXI (pp. 101-160). Pomares.
Dahl, R. (1997). Poliarquía. Participación y oposición. Tecnos.
Del Percio, E. (2025). Bailando en los abismos. La vida en común en la era digital avanzada. CICCUS y Editorial Poliedro.
Dubet, F. (2021). La época de las pasiones tristes. Siglo XXI.
Finchelstein, F. (2025). Aspirantes a fascistas. Una guía para entender la principal amenaza a la democracia. Taurus.
Forti, S. (2021). Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla. Siglo XXI.
Forti, S. (2024). ¿La extrema derecha otra vez “de moda”? Metapolítica, redes internacionales y anclajes históricos. Nueva Sociedad, 310.
Forti, S. (2024). Democracias en extinción. El espectro de las autocracias electorales. Ediciones Akal.
Gentile, E. (2019). Quién es fascista. Alianza Editorial.
Ginzberg, S. (2024). Síndrome 1933. Gatopardo ensayo.
Goldstein, A. (2022). La reconquista autoritaria. Cómo la derecha global amenaza la democracia en América Latina. Marea.
Goldstein, A. (2024). La cuarta ola. Líderes fanáticos y oportunistas en la nueva era de la extrema derecha. Marea.
Hobsbawm, E. (1995). Historia del siglo XX. Crítica.
Huntington, S. (1994). La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX. Paidós.
Kessler, G. y Vommaro, G. (coord.). (2025). La era del hartazgo. Líderes disruptivos, polarización y antipolítica en América Latina. Siglo XXI.
Klein, C. (1985). De los espartaquistas al nazismo: la República de Weimar. Sarpe.
Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.
Linz, J. (1987). El quiebre de las democracias. Alianza Editorial.
Marty, A. (2025). La Nueva Derecha. Qué es, qué defiende y por qué representa una amenaza para nuestras democracias. Ariel.
Morresi, S. y Vicente, M. (2023). Rayos en el cielo encapotado: la nueva derecha como constante irregular en la Argentina. En P. Semán (coord.), Está entre nosotros ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? (pp. 43-80). Siglo XXI.
Nunes, R. (2024). Bolsonarismo y extrema derecha global. Una gramática de la desintegración. Tinta Limón.
O´Donnell, G. (1972). Modernización y autoritarismo. Paidós.
Oszlak, O. (2020). El Estado en la era exponencial. INAP-CEDES-CLAD.
Sadin, E. (2022). La era del individuo tirano: el fin de un mundo común. Caja Negra.
Sartori, G. (1988). Teoría de la democracia. 2. Los problemas clásicos. Alianza Editorial.
Stefanoni, P. (2021). ¿La rebeldía se volvió de derecha? Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio). Siglo XXI.
Stefanoni, P. (2025). ¿Libertad sin democracia? Distopías neorreaccionarias que recorren el mundo. Nueva Sociedad, 315, 117-130.
Wolin, S. (1991). Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental. Amorrortu.
Zuazo, N. y Aruguete, N. (2021). ¿Polarización política o digital? Un ecosistema con todos los climas. En L. A. Quevedo y I. Ramírez (coord.) Polarizados:¿Por qué preferimos la grieta? (aunque digamos lo contrario) (pp. 135-154). Capital Intelectual.
Zuboff, S. (2021). La era del capitalismo de la vigilancia. Paidós.