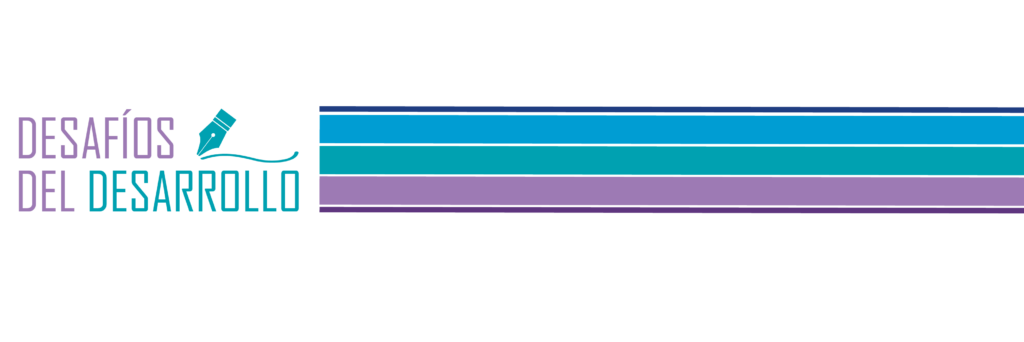
Educación, revolución y utopía: la reforma educativa socialista de Lázaro Cárdenas
Education, Revolution, and Utopia: The Socialist Educational Reform of Lázaro Cárdenas
Aglaía Spathi (1)
1.Docente en Literatura Hispanoamericana contemporánea en el Departamento de Lengua y Literaturas Hispánicas, Facultad de Filosofía, Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas.
Identificador ORCID: https://orcid.org/0000-0002-79552849. Correo electrónico: aspathi@spanll.uoa.gr
Resumen
La educación ha sido diacrónicamente un tema de debate, concebida tanto como una necesidad social como un derecho fundamental del ser humano. En el caso de México, resulta particularmente interesante analizar el desarrollo de la reforma educativa de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) que propició una transformación profunda del sistema educativo, favoreciendo la inclusión de campesinos, obreros e indígenas y ampliando el acceso a la educación como herramienta de justicia social. No obstante, dicho proceso transformativo resultó prácticamente impreciso e ingenuo por estar fuertemente encapsulado dentro de la ideología política prevaleciente de la época. Por ello generó tensiones, especialmente con la Iglesia Católica, que acusó al Estado de excederse en sus competencias al reformar el artículo 3º de la Constitución de 1917. Este trabajo, desde una perspectiva histórico-social, se centra en el análisis del sexenio cardenista, con el objetivo de resal tar el papel fundamental que desempeñó la educación socialista, surgida tras la reforma educativa, en la construcción de un nuevo proyecto de nación orientado a la transformación social y a la inclusión de sectores históricamente marginados.
Palabras clave
Reforma, educación, socialismo, cardenismo, iglesia.
Abstract
Education has been a topic of debate throughout history, conceived both as a social necessity and a fundamental human right. In the case of Mexico, it is particularly interesting to analyze the development of Lázaro Cárdenas del Río’s educational reform (1934-1940). This reform fostered a profound transformation of the educational system, favoring the inclusion of peasants, workers, and indigenous peoples, and expanding access to education as a tool for social justice. However, this transformative process proved practically imprecise and naive because it was tightly encapsulated within the prevailing political ideology of the time. This generated tensions, especially with the Catholic Church, which accused the State of exceeding its powers by reforming Article 3 of the 1917 Constitution. This work, from a historical and social perspective, focuses on the analysis of the Cardenas administration, with the aim of highlighting the fundamental role played by socialist education, which emerged after the educational reform, in the construction of a new national project aimed at social transformation and the inclusion of historically marginalized sectors.
Keywords
Education, reform, socialism, Cárdenas, church.
La educación es un pilar esencial en toda época, con marcada ubicación social. Así que, a lo largo de la historia de México, cada gobierno ha moldeado el sistema educativo (2) de acuerdo con sus propias visiones y prioridades políticas, sociales y culturales. Desde sus orígenes, la educación en América colonial se organizó con una clara orientación parroquial, acorde al carácter religioso de la empresa colonizadora. Durante el virreinato, la Iglesia católica mantuvo el monopolio de la enseñanza oficial tanto en España como en sus colonias. Mediante conventos y parroquias, las órdenes religiosas fundaron los primeros centros educativos, que dependieron de su dirección durante siglos. Estos espacios se caracterizaron por una visión pedagógica de corte medieval, sustentada en los principios de la filosofía escolástica (Chang-Rodríguez, 2007). Durante la Colonia, la educación en América estuvo dirigida inicialmente a los hijos de peninsulares (3), con el fin de preservar los valores peninsulares (Chang-Rodríguez, 2007).
de establecer una educación laica, separada de la religión, orientada a formar una juventud crítica y socialmente comprometida (Rivera Marín, 2020, p.175). Además, Calles subrayó la importancia de las escuelas rurales, a las que consideraba el “centro y origen de las actividades benéficas para la comunidad” (Galván Lafarga,1985, pp. 76-77); por ello, la educación rural (16) continuó siendo una prioridad (17).
En 1934, Cárdenas del Río reformó el artículo 3° de la Constitución, estableciendo una educación socialista (18), laica y libre de fanatismo religioso, e integrando a los indígenas en el proceso educativo nacional (Crespo, 2019). La reforma (19) al artículo tercero constitucional estableció que el Estado asumiría el control exclusivo de la educación primaria, secundaria y normal, garantizando su gratuidad y obligatoriedad, y determinando los planes y programas educativos basados en principios socialistas (Duarte Martínez, 2017).
Artículo 3.- La educación que imparta el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social (21). Sólo el Estado –federación, estados municipios– impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo con las siguientes normas. (Cámara de Diputados, Diario de los Debates, XXXVI Legislatura, i-32, como se cita en Galván Lafarga, 2020, p.186)
La reforma al artículo tercero fue el resultado de una prolongada confrontación entre el Estado y la Iglesia, que limitó significativamente la influencia eclesiástica en la educación. El sector conservador criticó la educación socialista, considerándola como un ataque a la intervención estatal en la vida social, que según ellos violaba el derecho natural de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.
Para los conservadores, la educación debía ser algo personal e íntimo, no un me dio de control estatal. La escuela socialista promovía una transición hacia el racionalismo y el cientificismo, con el objetivo de crear un “hombre nuevo” (Knight, 2013, como se cita en Duarte Martínez, 2017, p. 94). Este nuevo hombre debía estar alejado de prejuicios religiosos, centrado en los aspectos materiales y en las transformaciones sociales del posrevolucionismo. El gobierno consideraba que el fanatismo religioso, asociado al catolicismo, obstaculizaba la liberación de los explotados, mientras que la Iglesia veía esto como una amenaza a su influencia y parte de una persecución religiosa iniciada con la Revolución. Los conservadores temían que el ateísmo promovido por esta educación destruyera los valores espirituales (Duarte Martínez, 2017). Durante el gobierno de Cárdenas del Río, el anticlericalismo se acentuó con medidas como el exilio de sacerdotes, el cierre de templos, la expropiación de bienes religiosos y por lo general con nuevas restricciones al clero. En respuesta, la Iglesia católica adoptó una estrategia dual: por un lado, la jerarquía promovió una oposición pacífica y legal mediante mensajes pastorales, directrices a los fieles y el impulso del ausentismo escolar como forma de protesta; por otro lado, apoyó “el segundo movimiento cristero” (22) , el cual, según Jean Meyer, se debilitó a medida que el gobierno relajaba su política antirreligiosa (1973, pp. 363-365, como se cita en Duarte Martínez, 2017, p. 31).
Estos principios, al consolidar el laicismo, sentaron también los cimientos del federalismo; se definieron con claridad las normas que debían cumplir las escuelas privadas y se determinó que los “planes, programas y métodos de enseñanza” estarían bajo control del Estado, el cual incorporó la formación de campesinos y obreros (23) (Cabrera Hernández et al., 2022, p. 238). Las regulaciones para las escuelas privadas (24) establecían que debían ser dirigidas por personas con la formación profesional adecuada, sin vínculo religioso, y que sus programas educativos debían alinearse con los del Estado. Respecto a lo anterior, se especificaba que solo el Estado impartiría educación primaria, secundaria y normal, mientras que se estableció que la educación primaria sería obligatoria y gratuita (Duarte Martínez, 2017).
Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, la política educativa socialista diferenció entre escuelas urbanas y rurales (25), otorgando a estas últimas un papel clave (26) en la alfabetización y la modernización del campo, con el propósito de integrar a los campesinos al proyecto de desarrollo nacional (27) (Galván Lafarga, 2020). La propuesta educativa del cardenismo no solo contemplaba la expansión de las escuelas rurales, sino también la preparación de los campesinos y sus hijos para que pudieran recibir y trabajar la tierra en ejidos colectivos (28) (Galván Lafarga, 2020).
En sus discursos, Cárdenas del Río enfatizaba que la educación socialista debía orientarse hacia el campesinado, destacando que la enseñanza tecnológica tenía que ser una herramienta para incrementar la producción y fomentar el trabajo como un “deber social”. Aunque la política educativa abarcaba tanto zonas urbanas como rurales, estas últimas eran consideradas estratégicas. Las escuelas rurales tenían la misión de organizar a las comunidades en función de su “propio bienestar”, elevar el nivel “intelectual y social” de los niños y prepararlos para el trabajo colectivo (Galván Lafarga, 2020, pp. 188-189). Su proyecto educativo buscaba formar campesinos y obreros con valores colectivistas, habilidades técnicas y una ética moderna. En su visión, el pasado representaba atraso y fanatismo, mientras que el futuro simbolizaba modernidad, ciencia, progreso y liberación. La educación socialista no solo promovía la ciencia como camino al desarrollo, sino también una nueva conciencia moral y solidaria entre los mexicanos (Báez-Ronquillo, 2011). La escuela urbana debía ser funcional y técnica (29), orientada al progreso social y a integrar al pueblo en la “vida civilizadora contemporánea”, mediante la organización estudiantil en “comunidades escolares, comités, equipos de trabajo” (Memoria, 21-68, como se cita en Galván Lafarga, 2020, p.193).
El discurso a favor de la asistencia escolar (30) subrayaba las inversiones en educación pública, señalando el gasto de “grandes cantidades de dinero” en maestros para todos los pueblos. Se recordaba que “la ley manda que todos los niños que estén en edad de 6 a 15 años deben asistir a la escuela para recibir la educación primaria” y se advertía que, al no enviar a sus hijos, los padres provocaban que “el dinero que se gasta en los maestros, no sea debidamente aprovechado”. El tono a veces era amenazante, anunciando que, si no mejoraba la asistencia, se removería a los maestros. También se elaboraban listas con los nombres de padres que no habían inscrito a sus hijos, advirtiéndoles que, si no los “inscribían en 3 días y vigilaban la regularidad de su asistencia”, serían sancionados conforme al “Bando de Policía del Municipio” (Archivo Municipal de Atlacomulco, Estado de México, documentos correspondientes a los años de 1935 a 1938, como se cita en Galván Lafarga, 1985, p.359-371). Estos documentos evidencian que el gobierno buscó incrementar la asistencia escolar por diversos medios, aunque la inasistencia ya era un problema desde el siglo XIX. En ciertas épocas del año, como el “tiempo de la siembra” o el “tiempo de la cosecha”, las escuelas quedaban vacías porque los niños ayudaban a sus padres en el campo. Este “tiempo” entraba en conflicto con el escolar, pues los maestros creían que los niños debían estar en las aulas aprendiendo a leer y escribir, en lugar de “perder el tiempo en el campo” (Archivo Histórico de la sep, año de 1936, ref, 54, expedientes, 4, 5, y 10 como se cita en Galván Lafarga, 2020, p.192).
En las escuelas socialistas se promovía el “autogobierno escolar” a través de comités de trabajo y gobierno escolar, con una educación dinámica y práctica en lugar del modelo tradicional centrado en la escucha pasiva del alumno. Además, se fomentaban actividades cívicas como la siembra de árboles y el cuidado del entorno y la higiene personal. No obstante, la asistencia escolar continuó siendo baja, ya que muchos padres se oponían a la educación socialista (31) y, tanto en las ciudades como en el campo, numerosos niños no asistían debido a la necesidad de trabajar.
Por esta razón, el discurso sobre la escuela socialista (32) intentaba enfrentar el ausentismo escolar (33) (Galván Lafarga, 2020, p.194). Los comisarios debían colaborar en la inscripción escolar, mantener el padrón y vigilar la asistencia. A veces se enviaba a la policía a “recabar niños”, pero muchos no regresaban tras la retirada de los agentes. Algunos padres rechazaban la medida diciendo: “no mandaremos a nuestros hijos a dichas escuelas aunque nos maten”, alegando que podían enseñarles mejor a cultivar la tierra y que la educación escolar era “una pérdida de tiempo” (Archivo Histórico de la sep, año de 1935, ref. 244, expedientes 3 y 8, como se cita en Galván Lafarga, 2020, p. 191).
La educación socialista transformó la figura del maestro. Se esperaba que los docentes (34) tuvieran conciencia de clase y actuaran como agentes de cambio en sus comunidades (35). Los maestros rurales fueron vistos como “soldados” (36) de la Revolución, encargados de una campaña para erradicar el fanatismo en las comunidades campesinas (El Maestro Rural, 11 t. V., diciembre de 1934, como se cita en Galván Lafarga, 2020, p. 196). Para asegurar el éxito de los maestros, se les formó bajo una ideología socialista (37) , modificando los planes de estudio y ofreciendo capacitación adicional. El Instituto de Preparación del Magisterio fue clave en este proceso. En 1935, la Escuela Nacional de Maestros reorganizó su plan de estudios con un enfoque «dialéctico económico», dividiendo las materias en dos bloques: trabajo y sociedad, con el objetivo de formar docentes capaces de integrar la realidad económica y social en su enseñanza (Galván Lafarga, 2020, pp.196-197). Los maestros rurales enfrentaban obstáculos como el control de tierras por los latifundistas y la oposición de caciques a las cooperativas (Galván Lafarga, 2020).
Para Lázaro Cárdenas del Río, los maestros eran mediadores clave entre el Estado y las masas populares, encargados de alfabetizar, difundir conocimientos técnicos y promover la ideología socialista. Con la creación del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana (STERM) en 1938, muchos maestros se vincularon al Partido Nacional Revolucionario (PNR) para combatir el fanatismo religioso, el alcoholismo (38) y el caciquismo. Sin embargo, enfrentaron fuerte resistencia, siendo atacados por pistoleros de oligarcas, caciques y “guardias blancas”, además de sufrir agresiones por comunidades influenciadas por la Iglesia.
En algunas regiones, la labor educativa se convirtió en una guerra civil, con asesinatos, quema de escuelas y enfrentamientos violentos (Báez-Ronquillo, 2011).
Al evaluar los resultados de la reforma cardenista, se puede constatar que, si bien se lograron avances significativos en términos de justicia social y modernización, también se presentaron desafíos y limitaciones. De tal modo, el gobierno de Cárdenas del Río promovió una reforma agraria social y una educación integradora para los pueblos indígenas, sin negar su identidad ya que los problemas del indígena y de la tierra fueron temas centrales (Vázquez, 1975) (39). Cabe recalcar que el Estado concebía al maestro como un líder comunitario encargado de imponer disciplina y cumplir ciertos estándares. Sin embargo, los docentes tenían expectativas diversas, buscando mejores condiciones laborales y académicas, mientras que las comunidades esperaban que la educación contribuyera a mejorar la agricultura sin alterar sus tradiciones ni restar mano de obra infantil. Asimismo, la reforma al artículo tercero constitucional representó el desenlace de una prolongada confrontación entre el Estado y la Iglesia, en la que esta última perdió su influencia en el ámbito social (Duarte Martínez, 2017). Así, la falta de tiempo para armonizar los intereses y expectativas de los diferentes actores involucrados en el proceso educativo, la iglesia, los maestros y las comunidades, dificultó la consolidación plena de los ideales cardenistas (Galván Lafarga, 2020).
Por otro lado, la educación se consideraba socialista porque tenía como objetivo la reivindicación social y económica de las clases oprimidas. Sin embargo, carecía de una base teórica sólida, limitándose a un lenguaje marxista común en la época, utilizado para justificar la fuerte intervención del Estado en todos los aspectos de la vida nacional (Lerner, 1979, p. 6, como se cita en Duarte Martínez, 2017, p. 28). La reforma educativa fue finalmente más moderada que la propuesta original, que promovía una educación abiertamente antirreligiosa. Aunque se impulsó la educación socialista, sus defensores no lograron definirla con claridad, lo que evidenció la ingenuidad de pretender una transformación ideológica por decreto. Si bien se distribuyeron materiales educativos, la mayoría del magisterio no comprendía el verdadero alcance de la reforma (Vázquez, 1975). Como señala Ramos, dicha reforma terminó convirtiéndose en un “fantasma” (69, como se cita en Vázquez, 1975, p.176), lo que refleja su falta de concreción y arraigo en la práctica educativa. Los nuevos planes de estudio y materiales complementarios reiteraban, y a veces confundían, los lineamientos del Plan Sexenal, las metas de la escuela socialista y el Artículo 3° reformado. Incorporaban términos como “explicación científica”, “disciplina colectiva”, “luchas actuales”, “socialismo científico” y “unión del proletariado mundial” (40) , pero sin definirlos claramente ni aplicarlos en una pedagogía coherente (Vázquez, 1975, p.176). Según Villoro, esta radicalización ocurrió cuando los intelectuales ya estaban desencantados y no lograron respaldar efectivamente el nuevo proyecto, lo que resultó en un “marxismo demagógico” (41) y un cientificismo impreciso (1960, p.206, como se cita en Vázquez, 1975, p.176) (42). Incluso, la Secretaría de Educación Pública reconoció el fracaso de la reforma educativa por su falta de claridad y, en 1937, creó el Instituto de Orientación Socialista para redirigirla. Su objetivo era transformar la estructura social en beneficio de los marginados y formar una juventud sin prejuicios. Sin embargo, los resultados fueron ambiguos y se registraron actos de violencia, como ataques a maestros entre 1935 y 1939 (Vázquez, 1975) (43) .
Con el creciente riesgo de intervención extranjera y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el impulso del proyecto socialista en la educación comenzó a decaer (Vázquez,1985). Ávila Camacho (1940-1946), sucesor de Lázaro Cárdenas del Río, moderó las reformas y restauró la estabilidad social en México. Durante su gobierno, la educación se consolidó como una herramienta fundamental para unificar al país tras la Revolución, contribuyendo a fortalecer la estabilidad social y política (Báez-Ronquillo, 2011). En 1941, se promulgó la Ley Orgánica de la Educación Pública, y en 1946, el proyecto de educación socialista fue eliminado cuando Ávila Camacho puso fin a la visión del cardenismo, modificando el controvertido Artículo 3° constitucional (Duarte Martínez, 2017). Su sucesor, Miguel Alemán (1946-1952), inició una etapa de modernización a través de la expansión de la infraestructura educativa e industrial (Echeverría Várguez, 1993). (44)
Resumiendo, desde el inicio del movimiento revolucionario, se impulsó una educación inclusiva dirigida a indígenas, campesinos y obreros, con el objetivo de romper con el modelo elitista heredado del porfiriato. En 1917, la reforma del Artículo 3º constitucional estableció una educación “laica, gratuita y obligatoria, sin influencia religiosa” (Rivera Marín, 2020, p.170), lo cual generó tensiones con la Iglesia (Crespo, 2009). Durante el periodo de 1920 a 1940, los gobiernos de Obregón y Calles sentaron las bases del nuevo Estado, mientras que Lázaro Cárdenas del Río consolidó el llamado “contrato social populista”, que permitió estabilizar políticamente al país y profundizar reformas como la agraria y la nacionalización del petróleo (Córdova, 1972, p. 44). Además, se impulsó la educación indígena mediante el Instituto Nacional Indigenista y la creación del Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, orientado a mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios (Rivera Marín, 2020). La llegada de Cárdenas al poder revitalizó los ideales revolucionarios, con un enfoque claro en mejorar las condiciones de vida de campesinos, obreros e indígenas, históricamente marginados y excluidos del acceso a la educación, a la tierra y a condiciones laborales dignas (Rivera Marín, 2020). En este contexto, la educación socialista fue consagrada en el Artículo 3º constitucional como respuesta a las demandas de justicia social surgidas de la Revolución. Esta nueva orientación educativa se caracterizó por la expansión de la educación popular, donde el maestro fue concebido como un verdadero “misionero de la Revolución”, encargado de difundir los ideales revolucionarios incluso en las regiones más alejadas del país (Melgar Adalid, 1995, p. 461). Asimismo, se promovió la creación de centros pedagógicos clave y una fuerte intervención estatal en el sistema educativo. Por primera vez, los principios de la revolución social se implementaron en el ámbito rural, unificando los planes educativos a nivel nacional y colocando la educación en el centro de la estrategia gubernamental, con la intención de formar una conciencia “revolucionaria, nacionalista y popular” (Melgar Adalid, 1995, p. 461).
No obstante, la educación socialista presentó serias limitaciones y a pesar de los intentos por reorientar el proyecto, sus resultados fueron ambiguos (Vázquez, 1985).
De hecho, careció de un sustento teórico claro y se apoyó en un discurso marxista impreciso que no logró materializarse en una transformación profunda (Lerner, 1979, p. 6, como se cita en Duarte Martínez, 2017, p. 28). Esta falta de claridad llevó, según Ramos, a que la reforma se percibiera como una propuesta vacía de contenido real (1941, p. 69, como se cita en Vázquez,1985, p. 176). Asimismo, en 1942 Gildardo Avilés formuló una evaluación crítica de la reforma educativa implementada por Cárdenas denunciando un retroceso de cien años atribuido a “demagogos, líderes y politicastros” y señalando algunas deficiencias al respecto: la infiltración del marxismo, la pérdida de valores morales, la designación de maestros sin aptitud, la implementación de programas educativos deficientes y el uso de libros de texto inadecuados para la formación de los estudiantes; asimismo, la exclusión de docentes capacitados, el empleo de la escuela como herramienta de propaganda socialista y la priorización de méritos sindicales por encima de la formación profesional del magisterio (Excélsior, marzo 29 de 1942, como se cita en Meneses Morales et al., 1988, p. 231). De tal manera: “cambiar el pensamiento, la cultura y las tradiciones en las comunidades rurales y en las zonas urbanas no era cuestión de un sexenio, de aquí que el proyecto de la educación socialista no pudiera cumplir con los propósitos y las metas que se había planteado en 1934” (Galván Lafarga 2020, p. 206).
Referencias
Arredondo, A. (2017). De la educación religiosa a la educación laica en el currículum oficial de instrucción primaria en México (1821-1917). Espacio, Tiempo y Educación, 4 (2), 253-272. https://dx.doi.org/10.14516/ete.192
Báez-Ronquillo, C. (2011). Retorno a la novela indigenista del cardenismo: Derechos humanos, antropología y literatura como instrumentos del Estado [Tesis doctoral]. The University of Minnesota.
Barba, J. B. (2019). Artículo tercero constitucional. Génesis, transformación y axiología. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 24 (80). 287-316. https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v24n80/1405-6666-rmie-24-80-287.pdf
Bethell, L. (Ed.). (1992). Historia de América Latina, Vol. 9: México, América Central y el Caribe, c. 1870-1930 (J. Beltrán y M. Escudero, Trads.). Editorial Crítica.
Cabrera Hernández, D. M., et al. (2022). Artículo 3º: Evolución y concepciones subyacentes (1934-2016). En M. Á. Vértiz Galván (Coord.), El Tercero Constitucional a Debate (pp. 233-252). Universidad Autónoma de Aguas calientes, Universidad Pedagógica Universal. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfrint.net/103457139/_el_tercero_constitucional_debate-libre.pdf
Camacho Sandoval, S. (1987). Los maestros rurales en la educación socialista. Testimonios. En Historia Mexicana del Colegio de México. Departamento de Investigaciones Educativas, pp. 85-94. https://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-content/uploads / historias_ 17_85-94.pdf
Cárdenas del Río, L. (1978). Palabras y documentos públicos de Lázaro Cárdenas: Mensajes, discursos, declaraciones, entrevistas y otros documentos 1928-1940. Siglo XXI Editores.
Castillo, I. (2002). México: sus revoluciones sociales y la educación. UPN: EDDISA.
Córdova, A. (1972). La formación del poder político en México (Ed. 1991). Editorial Era.
Crespo, O. A. P. (2019). Congruencia histórica, poética y crítica en Balún Canán, de Rosario Castellanos: Estudio y acercamientos para una relectura. Sincronía, 76. Universidad de Guadalajara, 270-295. https://www.redalyc.org/journal/5138/513859856014/513859856014.pdf
Chang-Rodríguez, E. (2007). Latinoamérica: su civilización y su cultura (4 ed.). Cengage Learning.
De Cantú Delgado, G. M. (1996). México, estructuras política, económica y social. Alhambra Mexicana.
De la Garza Camino, M. T. (2002). Política de la memoria: Una mirada sobre Occidente desde el margen. Anthropos Editorial.
Diario Oficial de la Federación. (1917, 5 de febrero). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tomo V, 4.ª época, núm. 30. En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_05feb1917_ima.pdf
Duarte Martínez, M. G. (2017). La contrarrevolución o la reacción mexicana durante el Cardenismo: El caso de Jesús Guisa y Azevedo y la revista Lectura (1937-1940) [Tesis doctoral]. Universidad Nacional Autónoma de México. https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000766216.
Echeverría Várguez, P. (1993). Educación pública: México y Yucatán. Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Galván Lafarga, L. E. (1985). Los maestros y la educación pública en México. CIESAS.
Galván Lafarga, L. E. (2020). Educación durante el cardenismo. En Lázaro Cárdenas: Modelo y legado (Tomo III, pp. 185-206). INEHRM. https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/lazaro_CardenasMLT3.pdf
Garrido, E. (2009). La pintura mural mexicana, su filosofía e intención didáctica. Sophía, Colección de Filosofía de la Educación, 6, 53-72. Universidad Politécnica Salesiana. https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846107004.pdf
Leco Tomas, C. (2000). La educación socialista en la Meseta P’urhépecha 1928-1940. IMCED.
Lida, C. E., Matesanz, J. A. y Vázquez, J. Z. (2000). Memoria 1938-2000: La Casa de España y El Colegio de México. El Colegio de México.
Masoliver, J. y Vidales, C. (1995). América Latina. Samfundslitteratur.
Melgar Adalid, M. (1995). Las reformas al artículo tercero constitucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas: UNAM, pp. 457-476. https://repositorio.unam.mx/contenidos/5011055
Meneses Morales, E. (1988). Tendencias educativas oficiales en México, 1934-1964: La problemática de la educación mexicana durante el régimen cardenista y los cuatro regímenes subsiguientes. Universidad Iberoamericana.
Moguel Flores, J. (Comp.). (2016). Carranza y la Constitución de 1917: Antología documental (Presentación de P. Galeana). Secretaría de Cultura / Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Carranzaylacons1917.pdf
Montes de Oca Navas, E. (1998). La educación socialista en el Estado de México 1934-1940: Una historia olvidada. El Colegio Mexiquense.
Rivera Marín, G. (2020). Lázaro Cárdenas: Visión a futuro: la educación cardenista. En Lázaro Cárdenas: Modelo y legado (Tomo III, pp. 163-184). INEHRM.. https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Lazaro_CardenasMLT3.pdf
Rodríguez Jurado, I. (2004). Historia de Nahuatzen. Voz de Michoacán.
Schettino Yáñez, M. (2009). México: Problemas sociales, políticos y económicos (2 . ed.). Pearson Education.
Stavenhagen, R. (1970). Social aspects of agrarian structure in Mexico. En Agrarian problems & peasant movements in Latin America (pp. 225-271). Anchor Books.
Vázquez, J. Z. (1975). Nacionalismo y educación en México. El Colegio de México.
Young, R. J. C. (2001). Postcolonialism: An historical introduction. Blackwell.
2. La historia educativa de México puede dividirse en cinco etapas clave: “1) El periodo de la enseñanza libre (1821-1856); 2) La pedagogía del movimiento de Reforma (1857-1917); 3) La corriente revolucionaria y la educación socialista (1917-1940); 4) La educación al servicio de la unidad nacional (1940-1982), y 5) El período de la crisis y la necesidad de la modernización educativa (1982-1993)” (Melgar Adalid, 1995, p. 457).
3. Con el tiempo, se permitió el acceso de mestizos obedientes, aunque el sistema siguió siendo elitista y limitado a sectores privilegiados o religiosos. La mayoría de los indígenas y esclavos negros fueron excluidos de la instrucción básica, salvo casos excepcionales, como el de los amerindios en misiones y los libertos, quienes recibían enseñanza elemental y formación en oficios manuales (Chang-Rodríguez, 2007).
4. Durante el Porfiriato, el “problema indígena” fue debatido por políticos e intelectuales, quienes consideraban a los pueblos originarios un obstáculo para la modernización. La solución era su integración rápida como mestizos, y aunque algunos abogaron por ampliar la educación indígena, predominó la idea de unificar culturalmente al país para consolidar una nación moderna. Así nació la política indigenista que dominaría el discurso oficial en el siglo XX (Stavenhagen, 1970).
5. En este periodo, el positivismo influyó en la educación mexicana, con el filósofo Gabino Barreda (1818-1881) promoviendo una enseñanza basada en la ciencia y la razón (Rivera Marín, 2020).
6. El Estado Mexicano nació bajo una fuerte influencia católica. En las primeras constituciones, la religión católica fue establecida como la oficial, prohibiendo el ejercicio de cualquier otra religión. Ello se reflejó en el artículo 2º de la Constitución Federal de 1824, su primera constitución, en la cual se estableció que el país sería una república federal y que la religión católica sería la oficial, sin permitir ninguna otra. Además, se reconoció que el Estado asumiría la responsabilidad de fomentar la educación pública a través de las entidades federales, como también se indicó en el artículo 3º de las Leyes Constitucionales de 1836 y en el artículo 6º de las Bases Orgánicas de 1843. No fue hasta el Acta Constitutiva de 1847 y la Constitución Federal de 1857 que se omitió la referencia a la religión como oficial (Arredondo, 2017).
7. Si bien se promovió la educación primaria y la inclusión de mujeres e indígenas, el acceso seguía siendo restringido. La educación pública, laica y obligatoria se consolidó, pero estuvo principalmente orientada a las clases medias urbanas, mientras que obreros, campesinos e indígenas continuaron excluidos (Rivera Marín, 2020).
8. El 21 de mayo de 1911, se firmó el Tratado de Ciudad Juárez entre Francisco I. Madero y el gobierno federal, lo que establecía la renuncia de Porfirio Díaz y de su vicepresidente Ramón Corral antes de finalizar el mes de mayo. Además, se acordó que Francisco León de la Barra, quien no había tenido participación en la Revolución, fuera nombrado presidente interino. El gobierno provisional convocaría elecciones para octubre de 1911, mientras que el ejército revolucionario sería disuelto durante este período. El 15 de octubre de 1911, Francisco I. Madero fue elegido presidente de México con una amplia mayoría en unas elecciones que, probablemente, fueron las más transparentes en la historia del país hasta ese momento. Madero asumió el cargo el 6 de noviembre de 1911, con la firme convicción de que la Revolución Mexicana había llegado a su fin, considerando que, desde su perspectiva, se habían alcanzado los objetivos principales del movimiento (Bethell, 1992).
9. No obstante, una vez en el poder en 1911, Madero recurrió al uso del ejército para sofocar a otros grupos revolucionarios que también demandaban cambios estructurales en el país (Masoliver et al., 1995).
10. Victoriano Huerta y sus acciones culminaron con la proclamación del Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, que reflejó la firme determinación de Carranza para enfrentar al gobierno golpista (Moguel Flores, 2016).
11. Chang- Rodríguez destaca sus artículos más importantes: “(a) está prohibido que la Iglesia adquiera, posea o administre bienes inmuebles; (b) la tierra y el subsuelo pertenecen al Estado; (c) es derecho laboral el organizar gremios; (d) el Estado protegerá la educación secular” (2007, p. 197).
12. El artículo 3° de la Constitución de 1917 representa una transformación político-jurídica que, aunque arraigada en procesos iniciados desde la Carta Magna de 1857, responde principalmente a las exigencias sociales y políticas impulsadas por la Revolución Mexicana. En cuanto al ámbito educativo, el artículo consagró la libertad de enseñanza, la gratuidad y la laicidad de la educación primaria impartida por el Estado, excluyendo la intervención de corporaciones y ministros religiosos, al tiempo que otorgaba al gobierno la facultad de supervisar la educación privada. Este marco otorgó al Estado un mayor control sobre el sistema educativo en comparación con lo establecido en 1857 (Barba, 2019). Más concretamente, en el artículo se postula: “Art. 3º.-La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria” (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,1985, 3-142, como se cita en Cabrera Hernández et al., 2022, p. 236).
13. La eliminación de la Secretaría de Instrucción Pública y la transformación de la Universidad en un Departamento Universitario autónomo marcaron un retroceso, ya que los ayuntamientos no contaban con los recursos necesarios para encargarse de la educación. En apenas dos años, quedó claro el fracaso de esta medida.
Aunque sectores laicistas apoyaron esta decisión, en Jalisco surgieron tensiones entre la Iglesia y el Estado debido a las restricciones del artículo tercero sobre la educación religiosa privada. El 21 de noviembre de 1918, Carranza propuso reformar dicho artículo, argumentando que limitaba la libertad educativa y contradecía los ideales liberales. Aunque su propuesta se basaba en principios de 1857 y las leyes de 1874, no se concretó debido a la pérdida de fuerza del carrancismo, y no fue retomada por los gobiernos de Adolfo de la Huerta ni por el de Álvaro Obregón (Vázquez, 1975).
14. Tras la salida de Vasconcelos en 1924, sus sucesores no continuaron su visión integral; el presupuesto educativo disminuyó y se priorizó la metodología sobre los contenidos. Aun así, se fundó en 1925 el Departamento de Psicopedagogía e Higiene. Con Calles, se reavivaron tensiones por el artículo tercero y se promovió la educación técnica tras su visita a Alemania y su interés por el cooperativismo (Vázquez, 1975).
15. La orientación pedagógica del gobierno de Calles, influenciada por Moisés Sáenz, se basó en las ideas del filósofo estadounidense John Dewey (1859-1952). Sáenz promovió una pedagogía activa centrada en integrar a los diversos grupos étnicos en una cultura nacional unificada, considerando la escuela como un agente de transformación social. Impulsó la creación de escuelas rurales en regiones apartadas, donde se enseñaban oficios, valores cívicos, historia y lengua. Estas escuelas, además de ser educativas, funcionaban como centros de salud y organización social, fomentando una visión nacionalista del progreso y buscando distanciar a las poblaciones rurales del catolicismo tradicional y el atraso. Sáenz y Vasconcelos compartían la creencia de que las culturas indígenas serían eventualmente absorbidas por una cultura mestiza modernizada (Báez-Ronquillo, 2011).
16. La educación del campesino tenderá a transformar los sistemas de producción y distribución de la riqueza con una finalidad francamente colectivista”. Este enfoque reflejaba la intención de transformar no solo la estructura educativa, sino también las bases sociales y económicas del país, alineándose con los principios revolucionarios de la época (Alba, 1960, p.236, como se cita en Vázquez, 1975, p.172). Narciso Bassols, al ocupar el cargo de secretario de Educación Pública en 1932, veía la escuela rural como la “dádiva generosa que la Revolución ha dado a los campesinos” (El Maestro Rural,10, julio de 1932, como se cita en Galván Lafarga, 2020, p.189).
17. En 1926, se creó la Dirección de Misiones Culturales y se transformó el Departamento de Cultura Indígena en el Departamento de Escuelas Rurales. También, las Escuelas Centrales Agrícolas comenzaron a ofrecer educación práctica en agricultura (Vázquez, 1975).
18. “Una vez electo Lázaro Cárdenas del Río, reiteró su compromiso de impulsar [la educación socialista], pues era un instrumento que iba a coadyuvar a la abolición de un régimen económico individualista y a la creación de una economía colectivizada en beneficio de los trabajadores del campo y la ciudad” (Castillo, 2002, p.125).
19. Así, se reformó el artículo 3º de la Constitución para instaurar la educación socialista, imponiendo por primera vez la obligación de que las escuelas privadas adoptaran los programas educativos establecidos por el gobierno: “Esta nueva orientación impulsó la educación en todos los niveles, con lo que respecta a la educación primaria, se crearon internados comunales, comedores y becas; las escuelas se vincularon con los centros de producción, alentando a la educación técnica y creando las escuelas regionales campesinas para formar maestros rurales” (Rodríguez Jurado, 2004, p. 65).
20. Cabe señalar que, a mediados de 1934, mientras Lázaro Cárdenas del Río adoptaba una postura anticlerical más moderada, Plutarco Elías Calles evidenciaba una influencia creciente del nacionalsocialismo en sus planteamientos políticos. En un discurso pronunciado el 21 de junio de ese mismo año en Gómez Palacio, Cárdenas del Río defendió: “no permitiré que el clero intervenga en forma alguna en la educación popular, la cual es facultad exclusiva del Estado…. La Revolución no puede tolerar que el clero siga aprovechando a la niñez y a la juventud como instrumentos de división de la familia mexicana, como elementos retardatorios para el progreso del país” (Acevedo, 1963, p. 355, como se cita en Vázquez, 1975, p.173). Calles, por su parte, en su famoso “grito de Guadalajara” del 20 de julio de 1934, adoptó una postura aún más radical que la sostenida previamente por Cárdenas del Río: “La revolución no ha terminado….Es necesario que entremos en un nuevo periodo revolucionario, que yo llamaría el periodo revolucionario psicológico: debemos entrar y apoderarnos de las con ciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución…. No podemos entregar el porvenir de la patria y el porvenir de la revolución a las manos enemigas. Con toda maña los reaccionarios dicen que el niño pertenece al hogar y el joven a la familia; ésta es una doctrina egoísta, porque el niño y el joven pertenecen a la comunidad y pertenecen a la colectividad, y es la revolución la que tiene el deber imprescindible de las conciencias, de desterrar los prejuicios y de formar la nueva alma nacional” (Acevedo, 1963, pp.255-256, como se cita en Vázquez, 1975, p.173).
21. En el párrafo siguiente se señala que corresponde al Estado la responsabilidad de ofrecer educación primaria, secundaria y normal sin costo, y también se dispone que: “Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en el párrafo inicial de este artículo, y estarán a cargo de personas que en concepto de Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente moralidad e ideología acorde con este precepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas, y las asociaciones ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas económicamente” (Diario Oficial de la Federación, 1934: 850, como se cita en Cabrera Hernández et al., 2022, pp.237-238).
22. Se refiere a una rebelión armada de aproximadamente 7.500 campesinos (Meyer 1973, pp. 363-365, como
se cita en Duarte Martínez, 2017, p. 31).
23. Si bien la formación destinada a obreros y campesinos se menciona brevemente en el Artículo 3º, cabe destacar que el impulso a la educación técnica y el fortalecimiento de la educación rural constituyeron aspectos centrales de esta etapa (Cabrera Hernández et al., 2022). Cárdenas del Río impulsó reformas educativas enfocadas en integrar a obreros y campesinos a la vida productiva, promoviendo la educación rural, indígena, la alfabetización, la coeducación y las artes. La coeducación favoreció la participación de las mujeres en el ámbito laboral y cultural, mientras que la educación técnica, sobre todo agrícola, buscó fortalecer la autosuficiencia alimentaria (Rivera Marín, 2020).
24. De esta reforma educativa al artículo 3º constitucional, no podemos perder de vista que la finalidad “era orientar a los ideales y actividades de la niñez y juventud mexicana hacia el socialismo, para así dar término a la anarquía ideológica y desorientación que existe en las mismas” (Leco, 2000:124).
25. Se reconocía que la población rural representaba “el contingente humano más extenso y el más relevante en la economía de México”, por lo que la educación en estas zonas era considerada esencial para alcanzar “el mejoramiento de la comunidad campesina” (El Maestro Rural,12 t. IV, junio de 1935, como se cita Galván Lafarga, 2020, p.186).
26. Durante el Porfiriato, se dio preferencia a la ciudad, lo que resultó en que al campo solo se enviaran maestros “de tercera clase” (Galván Lafarga, 1985, p.77).
27. El fomento de las escuelas rurales fue un aspecto clave debido a la política agraria implementada durante el gobierno de Cárdenas, ya que una parte significativa del presupuesto destinado a la educación pública se dedicó a ellas. En 1934, se registraron un total de 7.063 escuelas rurales, cifra que aumentó a 11.248 para 1938. El número de maestros rurales pasó de 11.432 en 1934 a 17.047 en 1938, mientras que la cantidad de estudiantes creció de 545.000 a 683.432 en el mismo período (México, SEP, 1939, pp. 64-67, como se cita en Galván Lafarga, 2020, p.190).
28. En esta concepción se inscribía el “Himno de la Escuela Socialista”, con letra de Baltasar Dromundo y música de Guillermo Rosas, cuya difusión a nivel nacional buscaba reforzar los principios ideológicos del proyecto (Galván Lafarga, 2020, p.189):Cantemos el himno de la nueva escuela, la escuela de obreros y de campesinos. La escuela es el templo de la hoz y el martillo, donde hijos de obreros conocen los libros. No más religiones, ya no más mentiras, que tengan los hombres derecho a sus vidas. La ciencia no es propia de privilegiados, sino el patrimonio del asalariado. Que acabe la escuela con el fanatismo y se haga bandera para el socialismo. La hoz y el martillo son nuestro blasón y así se hace un himno a la Revolución (Archivo Municipal de Atlacomulco, Estado de México, como se cita en Galván Lafarga, 1985, pp. 312-313).
29. Entre 1900 y 1940, con el crecimiento urbano y la industrialización impulsada por el gobierno de Cárdenas del Río, se reformó la educación primaria para formar mano de obra calificada (Galván Lafarga, 2020).
30. Frente a la negativa de algunas comunidades rurales a enviar a sus hijos a las escuelas socialistas, las autoridades defendían que el socialismo buscaba que la “clase productora se gobierne a sí misma, administre su propia riqueza y establezca la dictadura del proletariado como paso transitorio de la revolución”. Señalaban que esta educación erradicaría “el egoísmo individual, promovido por la escuela liberal que protege a las castas privilegiadas”. Asimismo, denunciaban que la escuela socialista era atacada tanto por “elementos contrarios al proletariado” como por la “inconsciencia de algunos miembros de la clase humilde que no sabían interpretar la Escuela Socialista” (El Maestro Rural, 4, t. VI, febrero de 1935, como se cita en Galván Lafarga, 2020, p.192).
31. El periódico El Universal jugó un papel clave en la discusión pública de la reforma educativa durante esa época. En su artículo del 15 de noviembre de 1934, se abordaron las implicaciones de la reforma y sus efectos en la sociedad mexicana. El artículo destacó las tensiones y el debate en torno a la educación socialista, subrayando tanto el apoyo que recibía como la resistencia que generaba, particularmente entre los sectores más conservadores, como el clero y ciertos grupos de maestros “recomendaba cautela en la implantación de la escuela socialista, en vista de que existían tantos tipos de socialismo” (Meneses Morales et al., 1988, p. 219).
32. Se sostenía que esta educación era “emancipadora, única, obligatoria, gratuita, científica o racionalista, socialmente útil, desfanatizadora e integral” (Montes de Oca Navas, 1998, pp. 71-72) y que contribuiría a eliminar supersticiones e injusticias sociales, al tiempo que fomentaría la formación de una conciencia nacional (El Maestro Rural, 3 t. VI, enero de 1935, como se cita en Galván Lafarga, 2020, p. 281).
33. El gobierno tuvo dificultades para atraer alumnos, ya que muchos padres priorizaban el trabajo infantil. Para reducir la inasistencia, se aplicaban sanciones económicas tras intentar persuadir a las familias. Se podían imponer multas de entre 25 centavos y 5 pesos a quienes no cumplían (Galván Lafarga, 2020).
34. Según una circular oficial (1936) el maestro desempeñaba el “puesto más alto que la Revolución le encomienda, es decir, el de guía u orientador, responsable directo de los fracasos y merecedor de los triunfos en el desarrollo de la obra educacional” (Archivo Histórico de la sep, año de 1935, referencia 64, expediente 16, como se cita en Galván Lafarga, 2020, p. 196).
35. El aspecto social se destacaba en los cursos, brindando a los alumnos una “clara visión de los problemas del país”. Algunas materias estaban orientadas al arte y la literatura “al servicio del proletariado”. Un curso clave era el de prácticas agrícolas, relacionado con el “problema de la tierra”, impartido durante los tres años de la carrera. Además, se incluyeron cátedras como legislación revolucionaria, derecho agrario, derecho obrero, derecho educativo y teoría del cooperativismo. Este cambio en los planes de estudio fue crucial, ya que los egresados de la Escuela Nacional de Maestros serían responsables de “realizar la transformación de la escuela primaria urbana y rural” y de “orientar ideológicamente y técnicamente a todas las escuelas normales del país” (Documento obtenido del Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, año de 1935, expediente núm. 27, como se cita en Galván Lafarga, 1985, pp. 204-205).
36. Cárdenas del Río explica al respecto: La misión del maestro no ha de concentrarse en el recinto de la escuela. Su misión en el orden social exige su colaboración para el cumplimiento integral del programa de la Revolución. El maestro rural es un guía del campesino y del niño y debe interesarse por el mejoramiento de los pueblos. El maestro ha de auxiliar al campesino en su lucha por la tierra y al obrero en la obtención de los salarios que fija la ley para cada región (1978, p.172).
37. Cabe añadir, sin embargo, que “algunos maestros se extralimitaban en sus ideas, no supieron comprender la verdadera ideología de la escuela socialista. Creían que esa orientación consistía en hablar de Rusia, hablar del comunismo, y no era esto, era cultivar en la mentalidad del campesino su igualdad con toda la gente del mundo…proponiéndose eliminar sus complejos de inferioridad” (Camacho, 1987, p. b85).
38. Durante el sexenio cardenista también se promovió la educación física como una herramienta para combatir problemas sociales, entre ellos el alcoholismo juvenil (Rivera Marín, 2020).
39. En 1939 se fundó el Departamento de Asuntos Indígenas. Esto llevó a Townsend a definir a Cárdenas como “el primer presidente de los indios” (1952, p. 319, como se en Meneses Morales et al., 229). El mismo autor destaca que “cuando Hitler promulgaba su teoría de la superioridad racial del pueblo teutón, Cárdenas, por el contrario, lanzaba su mensaje de que los indígenas mexicanos eran potencialmente iguales a cualquier raza” (321
322, como se cita en Meneses Morales et al., 1988, p. 229).También se priorizó la educación técnica popular, con la creación del Instituto Nacional de Educación para Trabajadores (1935), la Universidad Obrera (1936) con ideología marxista y el Instituto Politécnico Nacional (1937), para formar técnicos tras la expropiación petrolera. Con el avance industrial, la educación técnica superó a la rural (Vázquez, 1975).
40. Durante la educación socialista, se crearon bibliotecas ambulantes y se distribuyeron libros de texto gratuitos (Rivera Marín, 2020). Los libros de texto también experimentaron un cambio significativo, incluyendo términos como “lucha de clases”, “proletariado”, “capitalistas y asalariados” o “explotados y explotadores”. Estas ideas estaban presentes, especialmente, en los libros de historia escritos por Luis Chávez Orozco y Jorge de Castro
Cancio, los cuales reflejaban la ideología socialista del gobierno; Chávez Orozco, Luis, 1934; Castro Cancio, Jorge de, 1939, como se cita en Galván Lafarga, 2020, p. 194).
41. La educación socialista en México ofreció una visión del marxismo, pero mantuvo su conexión con la estructura capitalista. No estableció metas claras ni definió su contenido, y aunque no buscaba la eliminación gradual del régimen capitalista, tampoco resolvió la oposición entre la ciudad y el campo. Paradojalmente, contribuyó a fortalecer el industrialismo. El presidente Cárdenas, cuya sinceridad es indiscutible, intentó implementar en México un sistema educativo con características ambiguas, tratando de dirigir la educación del país por un rumbo incierto hacia un objetivo poco claro (Meneses Morales et al., 1998).
42. Aunque en los planes, particularmente en secundaria se priorizaba la “creación de conciencia social” (Villoro,1960, p. 206), como se cita en Vázquez, 1975, p.176), en la práctica, el proceso siguió el patrón habitual de las reformas educativas mexicanas: se editaron libros de texto, se publicaron folletos explicativos y obras como Lo que Marx quiso decir de List Arzubide o Sindicato Infantil de Miguel Bustos, además de traducciones como La primitiva acumulación capitalista de Marx o Cuestiones fundamentales del marxismo de Plejánov. Sin embargo, dado que el magisterio no fue renovado, la enseñanza permaneció casi inalterada. La retórica se intensificó, con elogios al proletariado y al campesinado, pero sin una transformación sustancial en la práctica educativa (Vázquez, 1975).
43. Entre 1935 y 1939, cerca de 300 maestros fueron asesinados y muchos mutilados, víctimas tanto del fanatismo ignorante como de la demagogia extrema (Vázquez, 1975).
44. Durante su gobierno, se impulsó la construcción de importantes infraestructuras educativas y culturales, como el Conservatorio de Música, la Ciudad Universitaria y el Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México (Echeverría Várguez, 1993). De 1952 a 1970, México vivió el «milagro mexicano» bajo los gobiernos de Ruiz Cortines (1953-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), con una recuperación económica llamada “el milagro mexicano” (de Cantú Delgado, 1996, p.165).